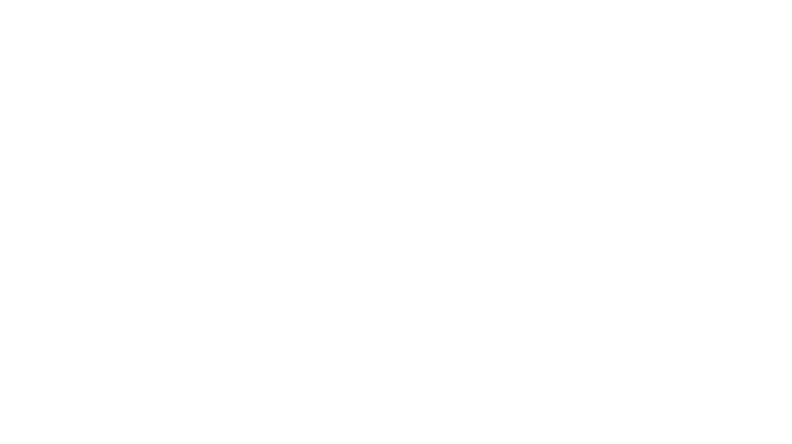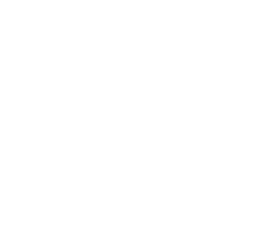Por Carlos Bonifetti Dietert, Socio de CODEFF
“El mundo será verde o no será.
La noche será oscura o no seremos”.
Desde comienzos de la segunda mitad del siglo XX el nivel de iluminación en el mundo ha ido aumentando sostenidamente, sobre todo en los países desarrollados, en los que se ha multiplicado por diez.
Atrás quedó aquella época de noches oscuras que los mayores nacidos dentro de la primera mitad del siglo pasado alcanzamos a conocer y disfrutar. En aquellos años, la iluminación pública era de poca intensidad, la justo necesaria y en el campo no existía la iluminación exterior a las casas y, por tanto, la noche era oscura. En la interior de las viviendas se usaba velas, lámparas a kerosene con mecha, y las luminosas lámparas “Petromax”, a gas de kerosene. En algunos casos, había iluminación eléctrica a corriente continua (CC), con micro-redes alimentadas desde baterías que se recargaban con mini molinos de viento, los populares “Wind-chargers”.
La contaminación lumínica nocturna es una de las más complejas epidemias de la época actual, que afecta tanto al medio ambiente en general como a los humanos. El progreso de las tecnologías de la electricidad y de la iluminación se ha transformado en un problema. El resplandor lumínico que rodea a las ciudades perjudica y desorienta a las aves migratorias y las lleva a cometer acciones erróneas; también afecta a los insectos que son atraídos por la luz artificial. Las plantas asimismo son afectadas por la alteración de sus ciclos biológicos entre el día y la noche; una luz nocturna potente prolonga artificialmente el día y retarda los procesos bioquímicos que las preparan para el invierno.
La contaminación lumínica perjudica principalmente a los humanos. Afecta al sueño por el retardo de la síntesis de la melatonina, “la hormona del sueño”. Los relojes biológicos que tenemos los humanos se alteran y se desordenan los ciclos mensuales y estacionales que determinan los “ritmos circadianos”. Estas desregulaciones afectan a muchas funciones y procesos metabólicos, como: el nivel de estrés, el apetito, la fatiga, la presión arterial, la irritabilidad y la concentración. Las nuevas tecnologías audiovisuales con las pantallas LED de TV, computadoras y celulares también son muy nocivas.
A los negativos factores fisiológicos y psicológicos debemos sumar los de índole cultural, por ejemplo, ya no nos es posible contemplar el cielo estrellado y la Vía Láctea, que era una experiencia existencial desde la prehistoria hasta mediado el siglo XX.
En 2001 se publicó el “Primer atlas mundial de la luminosidad artificial nocturna”, obra que marcó un hito en el análisis y la toma de conciencia de la contaminación lumínica. Allí se puede ver el contraste en cuanto a contaminación entre el mundo “desarrollado” y el “tercer mundo”. El nivel lumínico es directamente proporcional al grado de “desarrollo económico” de cada región del mundo. A mayor PIB per cápita, mayor iluminación. Así, en el mapa de Europa no aparecen regiones sin luz artificial nocturna, mientras África se muestra escasamente afectada con vastas zonas oscuras en su territorio central [1].
El caso extremo es el de Singapur, el lugar más luminoso del orbe. Tan luminoso es que la vista humana no puede adaptarse bien a la visión nocturna (“visión escotópica”), pues la situación es como “de día permanente”, tal como en Escandinavia durante el verano. Otros países muy afectados son Estados Unidos, Arabia Saudita y Corea del Sur. En EE UU, la noche completamente oscura desaparece ya a partir de 2020. Entre los países menos afectados están Madagascar, la República Centro Africana y Chad.
Las cifras estadísticas son alarmantes: el 83% de la población mundial y el 99% de las poblaciones de EE UU y de Europa viven bajo cielos contaminados por la iluminación nocturna. Debido a ello, la Vía Láctea solo es visible para un tercio de la humanidad; el 80% de los estadounidenses y el 60% de los europeos no pueden observarla, según lo que indica el Atlas mencionado. Enfrentamos entonces, una crisis medioambiental mundial total que abarca no solo al agua, a la tierra y al mar, es decir a toda la Tierra y su comportamiento como Gaia –el concepto desarrollado por el científico inglés James Lovelock-, sino que a ello debemos agregar la luz como contaminante ambiental.
Llegamos a esta situación partiendo desde antes de los orígenes de la Revolución Industrial, con los faroles públicos en el siglo XVI y luego con la iluminación a gas que sustituyeron a los faroles de aceite en las grandes ciudades europeas como Londres y París. Luego la iluminación artificial sigue in crescendo hasta el advenimiento de la “luz eléctrica”, en las postrimerías del siglo XIX, a partir de la invención de la lámpara incandescente por Thomas A. Edison en 1878. De ahí en adelante continuó creciendo la iluminación artificial hasta los niveles actuales.

En el período entre ambas guerras mundiales, el crecimiento del uso y cantidad de automóviles llevó el alumbrado público más allá de lo urbano, hacia los caminos y las redes viales. En las décadas más recientes se le agregó a la iluminación nocturna una connotación de factor de seguridad contra la delincuencia, los asaltos y los robos. Esto es bastante falaz y arbitrario y no obedecen a estudio alguno, ya que es notorio que hoy los robos de menor escala se hacen a plena luz diurna y los de gran escala se planifican en oficinas de grandes corporaciones empresariales a nivel universal.
Este “luminoso panorama” ha llevado a los movimientos sociales a reivindicar un nuevo derecho: el “derecho a la oscuridad”. La falta de oscuridad está afectando a Chile su condición de país líder de los observatorios astronómicos mundiales por sus cielos diáfanos, pues también está sufriendo con esta nueva forma de contaminación, como bien lo han advertido José Maza y todos los astrónomos.
En 1988 se creó la “International Dark- Sky Association” (IDA)[2] institución que se creó a favor de un ‘cielo oscuro’, fundada por astrónomos y observadores de aves, a los que fueron sumándose científicos de otras disciplinas. El objetivo es preservar la oscuridad y la vida nocturna de la fauna y de la flora, minimizando la actividad humana y permitir también a los humanos experimentar el goce de las noches oscuras.
La iluminación artificial también tuvo connotaciones lúdica y política porque permitía prolongar la jornada y realizar otras actividades fuera de la jornada laboral. Finalmente, no se trata de volver a sistemas de iluminación arcaicos sino de racionalizar sus usos y rediseñar con una base de mínima iluminación nocturna en todo sentido y no de máxima iluminación sin límite ni medida, como se da en diseños sin revisión ni control, con la iluminación de fachadas y en nuestros nudos y cruces viales en autopistas y carreteras.
La iluminación artificial es una necesidad legitimada, pero asimismo una forma de contaminación que debemos enfrentar y combatir. Demos fijar límites, rediseñar, remodelar esquemas lumínicos existentes y optimizar. Esto serviría para crear numerosos puestos de trabajo para ingenieros, técnicos y operarios en todo el país y ayudar a una reactivación sustentable inteligente.
Fuente de figuras:
https://blue-marble.de/nightlights/2012
Referencias:
[1] El derecho a la oscuridad, Razmig Keucheyan. Le Monde Diplomatique, N°209. Agosto 2019